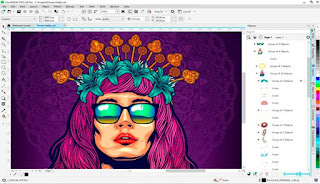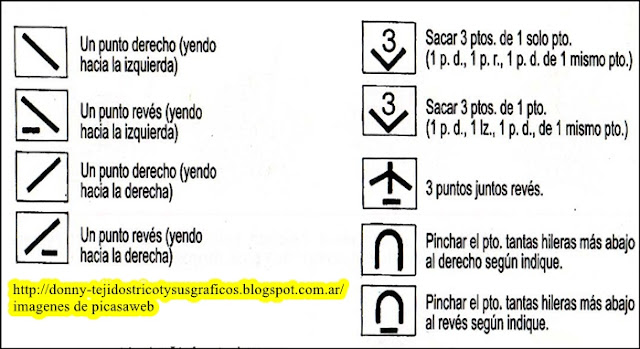Cuando me dijeron que Uma Thurman y una japonesa con uniforme de colegiala jugaban con unas bolas chinas había imaginado otra cosa.
Fue como sentarse a ver amanecer. Unos tipos con traje negro caminando hacia la cámara mientras sonaba una sintonía que caía como una sábana de seda sobre la imagen. Un atraco frustrado. Pocos tiros, pero bien repartidos… ¡como debe ser! Gente apuntándose con pistolas. Un individuo que ata a otro a una silla, le echa gasolina por encima y le corta una oreja. Un título que apestaba a clásico en ciernes: Reservoir Dogs. Aquello era como la Caja Roja de Nestlé: un compendio de cosas molonas puestas juntas, sólo que no eran de chocolate, sino de celuloide. Cómo disfrutamos con todo aquello. Éramos jóvenes y estábamos entregados. Cómo le bailamos el agua a su autor. Y cómo nos la pegó el muy cabronazo.
“Yo estuve allí”. No corrí delante de la policía en el París del 68 ni llevé una cresta de colores y un imperdible en la nariz en el 77. Tampoco me bajé de un helicóptero en la guerra del Golfo ni me llevé un escombro del Muro de Berlín. Pero sí fui testigo del Advenimiento de Quentin Tarantino. Porque no fue un debut, ni un descubrimiento, ni una llegada. Fue un Advenimiento. Durante unos meses, incluso durante unos pocos años, él fue el Mesías. El estreno de su Reservoir Dogs nos pilló a todos a contrapié; pudimos experimentar de primera mano lo que siente un tenista cuando ese tal Federer hace una de las suyas. Fue como si de repente el siglo hubiese cambiado y todos nosotros, excepto Tarantino, estuviésemos ya fuera de fecha, obsoletos, anticuados, perdidos en el limo de las antiguallas culturales. Su película no sólo era como un ejercicio de destilación y reciclaje de lo vintage, lo cual ya era de por sí un epítome de la nueva modernidad. Sino que además reivindicaba el estilo por encima de la sustancia con una autosuficiencia tal que de repente cualquier otra aproximación al cine parecía acartonada y falaz, pretenciosa y apolillada, en una época en que hasta Sylvester Stallone pretendía hacerse pasar por intelectual. Tarantino resumió en un film todo aquello que le parecia “cool”. Una bomba atómica. Todos los “cool hunters” del planeta quedaron deslumbrados por el resplandor y contemplaron el hongo elevarse en el horizonte. ¡Boom! Ha llegado. Está aquí. De un día para otro la pose de “soy un director profundo” dejó de estar de moda y lo más “in” eran las pistolas y la sangre. Todo, además, con un aire “indie” que encandiló a los críticos. Porque “indie”, que supuestamente es abreviatura de “independiente” pero que en realidad no significa nada, es uno de esos términos —como “alternativo” o “posmoderno”—que sólo sirven para enamorarse uno del sonido de sus mismas sílabas cuando los pronuncia. E incluso cuando los piensa. ¡Etiquetas! No eres nadie si no manejas las etiquetas. La etiqueta era el “trending topic” de aquella época en que todo iba tan lento. En todo caso, la romántica historia del antiguo empleado de videoclub que aprendió cine a fuerza de tragarse un VHS después de otro no podía encajar mejor con lo que necesitábamos. Aunque después nos dijeron que Tarantino había compuesto sus dos mejores películas precisamente copiando retazos de muchas de aquellas oscuras cintas de vídeo, ¿qué gran artista no ha copiado nunca? No nos importó. Si había copiado, lo había hecho con estilo. Como George Lucas, cuando aún tenía la suficiente imaginación como para saber copiar y no intentar inventarse su propia basura.

—"¿La quieres por encima o por debajo del flequillo?" —"Lo que sea, pero, ¡por Dios! ¡Quita ya el CD de Iván Ferreiro!"
Y ya con Pulp Fiction, ni que decir tiene, Tarantino se convirtió en el Amo del Mundo. Todos esperábamos algo molón cuando el director de Reservoir Dogs se puso a filmar su segunda película con un gran presupuesto. Nos entraron ciertas dudas nerviosas al saber que iba a contar con los servicios un desprestigiadísimo John Travolta (¿En serio? ¿El de Mira quién habla?) y también cuando nos enteramos que tuvo las sacrosantas pelotas de fichar a Bruce Willis, por entonces otro ejemplo del anti-cine palomitero, del subproducto de acción para el vulgo y la canalla. Tarantino estaba haciendo cosas muy raras. Estaba contratando a actores horteras para su nuevo film. ¿La conclusión que sacamos? Tarantino es tan “cool” que se lo puede permitir.
Y entonces nos sentamos en nuestra butaca con las palomitas en una mano y la mano de aquella novia tan insoportable que teníamos en la otra, y vimos aquella escena en el bar, y luego empezó a sonar Misirlou —el tema que por entonces nadie conocía pero que a todo el mundo le cautivó al instante—y ya no conseguimos volver a alzar la mandíbula inferior en todo lo que quedaba de metraje. Joder, ¡aquello era todavía mejor que Reservoir Dogs! Todo encajaba, ¡hasta el maldito Travolta! ¿Cómo era posible? En serio, ¿de dónde había salido este Tarantino? ¿Era un robot? ¿Un extraterrestre? Nadie con esa cara de alelado podía producir tanta maravillosidad (© Ned Flanders), debía de tratarse de una máscara; en el interior, todos lo sabíamos, Quentin Tarantino se parecía a Jesucristo. Esto no era como la Caja Roja: era como la Caja Roja servida por Ornella Muti en liguero. Una Revelación. Aquello fue la Apoteosis de Quentin Tarantino. No era humano. Estaba hecho de materia celestial.
Todos fuimos gafap… adoradores de Tarantino por un tiempo. Nos cegó. Como las farolas a las polillas. Como la tiza a las gallinas. Fuimos suyos e hizo con nosotros lo que quiso. Metió en su película frases de la Biblia, maletines que brillaban, gente tiroteada en el inodoro, violaciones homosexuales, conversaciones sobre masajes en los pies, cuadraditos que surgían de los dedos de Uma Thurman. Y todo, absolutamente todo, nos pareció bien. Bueno, a mí lo de los cuadraditos concretamente me pareció una gilipollez, pero en medio de tanto Hallazgo me sentí sucio y culpable por osar cuestionar el criterio de Su Tarantinidad. Si él lo había puesto allí, entonces era yo el que estaba equivocado; ¡cómo pude ser tan hereje y no apreciar su cuadradito! Era como magia, como un encantamiento: Tarantino era el flautista de Hamelín y nosotros éramos sus ratoncitos. Era el Dios de lo Molón. El tipo que, secuencia tras secuencia, te hacía pensar “oh, tío, sí, justo eso es lo que yo esperaba… no, ¡es mejor de lo que yo me hubiese atrevido a esperar!”. Pulp Fiction era como pegar el último cromo que te faltaba en el álbum de tu colección. Hacía que la vida pareciese redonda. ¿Para qué se inventó la rueda? Para que algún día pudiésemos ver Pulp Fiction. A mi novia la insoportable no le gustó tanto la película. Empecé a mirarla con malos ojos. Por qué me haces esto. No me hagas elegir entre Tarantino y tú.
Quien crea que exagero, es que no estuvo allí. Que es lo que nos decían siempre los veteranos del 68.
Pero es como esos grupos de música que han estado recopilando temas durante tantos tiempo que cuando finalmente graban un disco, es una absoluta maravilla, porque es el resultado de reunir todas las canciones molonas de toda una vida. Música que han escrito, reescrito y perfeccionado durante años. Pero cuando han gastado todas tus bazas en el primer disco, o en los dos primeros, se encuentran que ya no pueden producir genialidades al ritmo que la gente espera.

"—...y gracias a la cienciología, puedo leer el pensamiento. Por ejemplo, ahora mismo estás pensando que hice mi mejor trabajo en Mira quién habla". —"Ehhhmm... no". —"Sí. Cienciología"
Jackie Brown fue la primera vez que Tarantino dejó de pisar el acelerador. Algunos, afectados por esa ley física llamada inercia, siguieron pensando que Tarantino no podía obrar en falso y elogiaron cada nimio detalle de la película. Otros, aún rendidos a Su Nueva Obra pero un tanto dubitativos, la vimos con agrado pero no pudimos evitar sentir cierto desinfle. No habíamos sido apabullados por una nueva catarata de Cosas Molonas, habíamos querido que Tarantino nos aplastase, pero se limitó a gustarnos. Y no queríamos que nos gustase. Queríamos amarlo. Pero eso fuimos nosotros, los primeros herejes, que estábamos empezando a flaquear. Los más fieles nos dijeron con tono paternalista que Tarantino había madurado y que nosotros, los preocupados, los inquietos, no estábamos madurando con él. En mi caso, la madurez nunca fue mi fuerte, así que acepté la explicación y la di por perfectamente buena. ¿Jackie Brown era mejor de lo que yo alcanzaba a comprender? Trato hecho: haré profesión de Fe y así podré seguir rezándole a Tarantino por las noches y no me sentiré solo. La vida como espectador seguía teniendo sentido. No era él, era yo el que no estaba creciendo a su ritmo. Tenía lógica. ¿Quién era yo? Nadie. Dejemos que nuestro director del alma madure y esperemos a que vuelva con una nueva Caja Roja. Confiamos en él como un niño confía en los Reyes Magos: ¿te dejarían ellos sin regalos? No. Tarantino no nos va a abandonar.
Hubo por medio proyectos raros y Robert Rodríguez y caprichos de estos que tienen las estrellas y por los que nunca protestamos. Entremeses, pasatiempos, cosas no importantes. Está haciendo tiempo. Está pasándoselo bien. No nos importa. Sólo queremos más. ¡Más!
Y entonces llegó Kill Bill.
Fue aquí donde se abrieron las aguas del Mar Rojo, donde el mundo quedó dividido en dos. A un lado estábamos nosotros, los apóstatas, los blasfemos, los que nos atrevimos a empezar a dudar de Tarantino. Al otro lado estaban los gafap… los fieles, los creyentes, los conocedores y los poseedores de Su Verdad. Nunca nos volvimos a reunir. El mar se cerró y quedamos en orillas opuestas, mirándonos, increpándonos en la distancia. El cisma fue definitivo. Kill Bill fue el Martín Lutero del tarantinismo. A partir de Kill Bill, o eras católico, o eras protestante. Ya no bastaba con decir “es que yo sólo soy cristiano y no quiero problemas”.
¿Qué vimos los apóstatas? Las Cosas Molonas habían desaparecido y en su lugar estaban las Cosas Que Les Molan a Ellos Los Que No Pueden Ser Nombrados…
Katanas, pétalos cayendo, trajes de novia, patadas de karate. Yo no entendía nada. ¿Dónde c*** estaban Travolta y el Señor Lobo? ¿Por qué no salían Bruce Willis o Robert De Niro? ¿Qué c*** era esto? ¿Un p*** tebeo? ¿Una p*** adaptación de un p*** videojuego de m*****? ¿De dónde saca Tarantino los c******* para hacernos esto? ¡Quiero p**** tiros! ¡Quiero p**** canciones molonas! ¿¿Flamenco?? ¿¿Me estás tomando el pelo??
Pero no. De repente era mi problema, no problema de la película. Una vez más, me había quedado atrás. Tarantino y su nueva raza de gafap… espectadores digievolucionados estaban viendo cosas que yo no veía. Yo era como un niño empeñado en dibujar con ceras mientras los demás ya pintaban al óleo. Yo era el homo erectus y ellos los homo sapiens. Me sentí como el troglodita aquel de En busca del fuego, que no entendía nada de lo que sucedía a su alrededor y cuyo concepto de “cultura” era embarrarse una mano y plantarla en las paredes de su cueva. Algunos de mis conocidos no daban crédito: “me lo esperaba del tonto del barrio, pero ¿de ti? ¿Tú, que has leído a Joyce?”. Yo no sabía qué decir. Hojeé unas páginas del Ulises para comprobar si aún lo entendía y no estaba sufriendo una demencia regresiva. Naturalmente me asusté, porque de lo que leí no entendí una puñetera palabra. Es el Ulises, ¡nadie entiende ese artefacto! Excepto probablemente E.J. Rodríguez, nuestro amado redactor jefe, que de todas maneras siempre ha sido un tipo bastante extraño (no, en serio, ¿a quién demonios le puede interesar tanto la NBA?). Así que me convencí de estar volviendo a la infancia. Me estaba quedando tonto. No me gustó Kill Bill. Ni la primera parte, ni la segunda. Pero la culpa debía de ser mía. Tampoco me gustó Matrix. Ni Lost in Translation. Menudo coñazo Lost in Translation; “no puedo dormir”… ¡pues mira tu propia película e intenta mantener los ojos abiertos! Estas cosas son un problema mío, soy defectuoso, lo admito.

—"Estooo, Bobby, ese de la película de Drew Barrymore se parece mucho a ti" —"No soy yo" —"Pues se parece mucho" —"No. Es... ehhhm.... ¡Ricardo Darín! Eso es." —"Darín no tenía una peca" —"Sí la tenía" —"Pues si le ha salido ahora debería ir al médico. Seguro que es un melanoma" —"Lo tuyo sí que es un melanoma" —"¿Qué?" —"No, nada, cosas mías del Método."
Me quedé igual. Impertérrito. Viendo los pétalos caer. ¿O era nieve? Bueno, qué más da: era como un pase de moda, una Demostración de Estilo. Pero el estilo no es mi fuerte. Fue un golpe casi tan devastador como ver a Clint Eastwood en Los puentes de Madison. Que sí, muy bien, será una buena película —lo sabré cuando consiga verla sin dormirme—pero, ¿es que soy el único que se desespera cuando Eastwood no le pone dinamita a los puentes? En Kill Bill estaba pasando algo. O mejor dicho, no estaba pasando algo. Recuerdo haber visto peleas. Nadie le cortaba una oreja a nadie. Y la música… ya no sonaban Jungle Boogie ni Little green bag. Ya no había diálogos entretenidos a la par que instructivos sobre el nombre que les dan a las hamburguesas en otros países. Tarantino estaba recurriendo a una imaginería y un concepterío que estaba más allá del alcance de mi radar. Ya no habían argumentos que te mantenían en tensión con cada flashback, ya no había frases memorables ni momentos ultra-molones con los que hacerte una camiseta, ya no teníamos ante nosotros una pieza de ingeniería narrativa… sino un largo videoclip sobre lienzo. Un bonito lienzo; pero de una buena tela no sale una buena película (puedo notar el odio de los tarantinianos; confío en su caridad cristiana).
Y entonces lo supe: soy un cretino y un inmaduro. Mi divorcio emocional con el cine de Tarantino me lo demostró. Mientras los gafap… los cinéfilos más sensitivos y cultivados se refocilaban con las excelencias del Street Fighter Versión Uma Thurman que a mí me pareció Kill Bill, yo me quedaba estancado en mi proceso de aprendizaje intelectual y crecimiento espiritual. Para mí, el antiguo Tarantino había significado “aunque los setentas se visten de VHS, setentas se quedan” y el nuevo Tarantino significaba “Bruce Lee meets Jane Austen”. Incompatible. Pero los hubo que lo entendieron y lo apreciaron. Habían pasado de curso y yo me había quedado allí, otra vez en el mismo pupitre, mirando perplejo a mi alrededor… ¿dónde estaban mis compañeros? Los de verdad, quiero decir. ¿Alguna vez habéis repetido curso en la escuela? Así es exactamente como me sentí.
…pero hablemos de mí. Después vino Death proof. Me resistí a verla. El argumento de “cuando veas Kill Bill vol.2 entenderás el concepto de la primera parte” ya me había roto el corazón. Había sido lo mismo que en la primera parte pero con canciones peores. Hay cosas que no funcionan, como lo de “es que tienes que prestar más atención a Vetusta Morla y llegarán a gustarte”. Y cuanta más atención les presto, más nerviosos me ponen, son como unos Camela hasta las orejas de Rohipnol. Pero, una vez más, seguro que es mi problema. El problema siempre es de quien escribe el artículo, nunca de los Artistas en sí. Ya lo dice Ramoncín: cuando algo está semitonao, está semitonao y punto. Yo no sé tocar ni la zambomba, así que cómo voy a distinguir lo que está semitonao de lo que no. Ni siquiera sé lo que significa la palabra. El Artista es él.
Y el otro Artista, el que lo filma todo semitonao, me golpeó con Death proof. Golpeado casi en sentido estricto. A los diez minutos de diálogos dignos del Telva con un molesto efecto de película desgastada que pensé era una licencia para un par de minutos pero se empezaba a prolongar en el tiempo, casi me doy contra el brazo del sofá. Sufrí un vahído. Una vez más, Tarantino me hablaba desde otra dimensión, desde un incomprensible Más Allá de alusiones meta-undreground o infra-alternativas, de capas referenciales que ocultan otras capas referenciales, de complicidades contraculturales que sus fieles captaban pero yo no. Yo veía una especie de videojuego con argumento de cuando Ingmar Bergman quería ser guionista para tebeos. Se me escapaba el Concepto. Hay que ser humilde: cuando Quentin vuela alto y uno no es capaz de remontarse a sus estratosferas, o cuando bucea bajo y uno no alcanza a sumergirse en sus abisalidades, es hora de reconocerlo: ha ido más lejos de donde uno alcanza. Cuando los judíos abandonaron Egipto atravesando el desierto, seguro que alguno se quedaba parado de vez en cuando diciendo “oíd, ¿y si nos sentamos un rato en una piedra a la sombrita?”, hasta que decidió que echaba de menos su choza con vistas al aluvión del Nilo: allí por lo menos estaba fresquito, tenía un trabajo y su ración diaria de pan y puerros. Pues yo era ese desertor del Éxodo tarantiniano.

—"Habéis visto qué bueno está el de la barba" —"Es mono" —"A mí me gustan afeitaditos" —"Creo que es el novio de la dependienta de la tienda de bolsos" —"Ay, hija, todos los buenos están cogidos" —"A mí siempre me toca algún cabrón" —"¿A que sí? Es que de verdad son..." —"Oye, ¿alguna sabe cómo llaman en Francia al cuarto de libra con queso?" (silencio tenso) "—No sé, soy vegetariana" "—Yo también" —"Yo también" (silencio) —"Ah, por cierto... ¿sabéis lo de Lady Gaga? (todas) —"Síii, sí, tía, ¡qué fuerte!"
Inglorious basterds. La Obra. El Concepto. El Mensaje. La Forma. El Viejo y el Mar. Los creyentes llamaron a mi puerta, me buscaban a mí, el hereje, el pecador; querían llevarme de nuevo a Él. Por lo visto, en su proceso de madurez, Tarantino había completado el giro copernicano y tras pasar por la modernidad indie, la posmodernidad autorreferencial, el deconstructivismo pop y el esteticismo neodreyeriano, había redescubierto el clasicismo. Tarantino, finalmente, estaba escribiendo torcido con renglones rectos. En uno más de sus inesperados malabarismos, había llevado su mundo subcultural a las hechuras del cine de siempre. El hijo del VHS rendía pleitesía al viejo rollo de película en bobina. Cine clásico, me decían, “te gustará”. París, Segunda Guerra Mundial, nazis, Mélanie Laurent (vale, compro), judíos que matan nazis, Brad Pitt (¡ouch!), la mandíbula de Brad Pitt (¡ouch!), barro, colores naturales, planos no sé qué y contraplanos no sé cuántos. Una película como las de antes. Por qué no, me dije. Uno de los dos ha de rehabilitarse; o Tarantino, o yo. Intentémoslo. Y por un momento realmente creí que funcionaría.
Me gustó la primera escena. Déjenme describirla:
Vas conduciendo por una autopista. Durante todo la mañana. A los lados ves páramos, colinas, una gasolinera, algún pueblo y alguna fábrica dispersos en un paisaje como de juguete. Tierra roja, tierra parda, árboles verdes, hierbas doradas, arcillas rojas, matorrales grises… y de repente, tras varias horas de viaje, lo ves, allá, al fondo, reluciendo turquesa bajo el sol. Es el mar. No sabes cuánto lo echabas de menos hasta que no lo tienes ante tus ojos.
Así fue la secuencia inicial de Malditos bastardos. La que me hizo entender que el maldito bastardo era yo. Tarantino siempre había estado allí, dispuesto a recibirme con los brazos abiertos; yo era el hijo pródigo, envidioso de sus hijos favoritos, que había abandonado el hogar a causa de mi puerilidad y egoísmo. Pero la escena de la granja y el sótano me reconcilió con Su Tarantinidad. La butaca volvió a ser un lugar de adoración. Ciertamente estaba rindiendo homenaje a John Ford, a Fred Zinemann… no sé, referencias que yo podía entender, que no tenían nombre coreano ni habían estrenado sus películas en algún aparcamiento de Taiwan. Tarantino había vuelto a mí, y yo a él.
…y entonces detienes el coche y llegas a la playa. Y el mar está repleto de cáscaras de sandía, de medusas, de niños que gritan y de capullos adolescentes que intentan demostrarse a sí mismo cuán lejos pueden enviar un balón, distancia que suele estar más allá del alcance de sus cerebros (“¡Huy sí! Había alguien tomando el sol ahí donde el balón ha llegado”). Y no todos los bikinis que ves quisieras que estuviesen allí, ni mucho menos todos los topless, y hay colillas en el suelo y bolsas de plástico flotando sobre las olas. Se te llenan los zapatos de arena y hace un calor del demonio. Empiezas a no entender por qué lo echabas de menos.
…y entonces ves a Brad Pitt poniendo cara de haberse pasado treinta años jugando a pegarse caramelos en el paladar, y regresan los diálogos que no comprendes y las secuencias repletas de (¡argh!) elegancia, y una violencia que ya no es gratuita, y un tono general de “me estoy luciendo para mis fans con los guiños que ellos tanto comprenden” que te va enfriando progresivamente. Aunque reconozco que no era Kill Bill, es decir, aquí la factura era mucho más convencionalmente llevadera y no había pétalos cayendo ni katanas. Sin embargo, tras aquella primera secuencia pasaron los minutos y con los minutos me di cuenta de que no estaba sintiendo verdadero entusiasmo. No podía volver a Tarantino.

—"Hola joldado. ¿No te jedujco con mi carijma?" —"¿Qué?" —"Je dice ji jeñor, a juj órdenej, jeñor" —"¿Qué?" —"Joy el nuevo Clint Ijbud" —"¿Cómo?" —"Angelina pienja que parejco Vito Corleone, ¿ujtef qué pienja, joldado?" —"¿Perdón?" —"¿Me han hecho un trajplante de muelaj y me pujieron laj de un caballo" —"Ehhhm... ¿sigo firmes, señor?"
Pero ya no lo detestas. Es el momento del Perdón. Tú lo perdonas por haberte abandonado en favor de la hipermodernidad y él te perdona por haberte extraviado en tu propio lodazal de prejuicios conservadores. Ya no nos amamos, pero tampoco necesitamos odiarnos; podemos ser amigos precisamente porque nunca nos volveremos a amar. Lo nuestro acabó hace ya tanto, que nuestros mutuos defectos han dejado de molestarnos. Tarantino, o Quentin, o como prefieras que te llame: yo te perdono. Y sé que tú me perdonas a mí. No estábamos hechos el uno para el otro; fueron un par de películas, estuvo bien mientras duró, pero no podía llegar a ninguna parte. Tú te pones por encima de tu cine y yo no tengo tanta capacidad de elaboración como espectador como para procesar tus mejunjes. Tú estás en un mundo de foie y helado de boletus, yo sigo queriendo mis proteínas con patatas. Tú saliste de un videoclub y ahora disfrutas del (poco) discreto encanto de la aristocracia. Yo sigo siendo un proletario.
Y es entonces cuando lo descubro: si tú ya no me caes mal a mí, y yo ya no te caigo mal a ti, ¿dónde estaba el problema? Es evidente, ¡el problema está en tus fans! Tus discípulos, esos que han estado defendiendo cada uno de tus pasos con fervor mahometano, aquellos para quienes nunca podrías dar un paso en falso. Los que miraban por encima del hombro por “no comprender”, los que me arrojaban palomitas a la cara cada vez que decía algo como “pero esta escena de patadas, ¿no está durando ya demasiado?” o “¿no queda muy hortera esta escena con música flamenca? Además los Coen ya lo hicieron y aquello no se puede superar”.
El problema no es Tarantino, el problema son los tarantinianos. Aquellos para quienes las ocurrencias de su ídolo siempre pesan con el peso del oro y brillan con el brillo de la plata. Los que se cortarían un dedo con tal no admitir que Tarantino no es un genio y que su cine es un hábil decir mucho para no decir nada, un crear estilo para terminar no teniéndolo. Los que no pueden reconocer que el sello de su amado director siguen siendo las patillas y las pistolas, las conversaciones intrascendentes sobre Madonna y la gilipollez enlatada que nos cautivó a los que sí nos sabemos gilipollas. No pasa nada por admitir que no has sabido madurar al ritmo de Quentin, y que aún esperas ver a Samuel L. Jackson soltando monólogos bíblicos revólver en mano. Sí, quiero ver cosas molonas, ¿qué pasa? Y no es Tarantino el que me lo censura, no: son sus acólitos, su Metal Militia, su Ejército de Salvación. Hubo un día en que Tarantino fue “the new cool”, pero francamente, resulta absurdo que haya quien se empeñe en que sigue siéndolo hoy en día. Y no son ánimos de rebeldía iconoclasta, no; algunas de las últimas películas de los citados Coen me han parecido mejores que casi toda su anterior filmografía.
Pero ya he visto el Arte de Tarantino, y la verdad, no me gusta. Cuando sus personajes pasaron de rumiar hamburguesas a tomar tacitas de té, algo se perdió por el camino y los adoradores de Su Arte no parecieron darse por enterados. El día que quiera ver Arte me iré a un museo. Cuando algo venga con la firma de Quentin, me gustaría que vuelva a servir para poder hacerse camisetas con ello. ¿No era el pope de la “pulp fiction”? No más diálogos del Telva ni secuencias de lucha de videojuego, no más decorados en donde sólo falta ver aparecer a Stewart Granger vestido de samurai, no más Brad Pitt.
Menos tarantinismo y más tarantinadas. No todo lo que él hace es bueno. Lo hay mediocre, y lo hay incluso malo. Necesita que sus fans le peguen por fin una colleja, o terminará convirtiéndose en Godard. O, dicho de otro modo:
No empecemos a chuparnos las p****** todavía.
Oh, no… demasiado tarde.
Artículos relacionados
La entrada Tarantinadas aparece primero en Jot Down Cultural Magazine.